En el mundo contemporáneo, la innovación es un motor indiscutible de cambio y progreso. Sin embargo, su implementación frecuentemente se ve empañada por un factor corrosivo: la avaricia. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el temor generalizado hacia la automatización e inteligencia artificial no emerge de su potencial tecnológico o de su capacidad de transformar nuestras vidas para mejor. Más bien, este miedo se origina en cómo estas innovaciones son aplicadas dentro de un marco de explotación capitalista donde prima el beneficio económico sobre el bienestar humano.
Tomemos como ejemplo una fábrica que introduce sistemas automatizados capaces de realizar el trabajo de diez empleados. En un mundo ideal, esta automatización podría representar una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, redistribuyendo las horas de trabajo y permitiendo a los empleados dedicarse a tareas más creativas o menos arduas, mientras mantienen su estabilidad económica. Sin embargo, bajo la sombra de la avaricia corporativa, el resultado es a menudo el contrario. Los trabajadores son despedidos sin más, dejándolos sin sustento, mientras la empresa incrementa sus márgenes de beneficio explotando la eficiencia proporcionada por la automatización.
La avaricia corporativa no solo amenaza con desplazar a los trabajadores a través de la automatización sino que también limita el potencial expansivo de la innovación tecnológica para beneficiar a toda la sociedad. En este contexto, emerge la propuesta del salario básico universal (SBU) como una solución potencialmente transformadora. El SBU propone garantizar un ingreso mínimo a todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, asegurando un sustento básico frente a las disrupciones laborales causadas por la tecnología avanzada.
Esta medida no solo mitigaría los efectos negativos de la automatización, sino que también abriría la puerta a un florecimiento sin precedentes de creatividad y desarrollo personal. Con menos preocupaciones económicas, los individuos podrían dedicar más tiempo a la innovación, la educación continua y las actividades creativas, que son esenciales para el avance social y tecnológico.
La historia nos ofrece ejemplos elocuentes de cómo el tiempo libre facilitado por la automatización puede llevar a descubrimientos revolucionarios. Un caso destacado es el de Kary B. Mullis, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1993. Mullis desarrolló la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), una técnica fundamental en la biología molecular que revolucionó el campo. Este avance no hubiera sido posible sin los períodos de reflexión y experimentación que la automatización de ciertos procesos laborales le proporcionó. Mullis mismo atribuyó este logro a la capacidad de dedicar tiempo a pensar de manera innovadora, sin las restricciones del trabajo repetitivo y manual que antes ocupaba a los científicos.
Este enfoque de priorizar las ganancias sobre el bienestar de los empleados genera una desconfianza palpable hacia la innovación. Los trabajadores, temiendo por la seguridad de sus empleos, comienzan a ver cualquier avance tecnológico como una amenaza directa a su sustento. Este miedo es fundamentado, ya que han visto cómo las implementaciones tecnológicas previas han resultado en despidos masivos sin un plan de reubicación o capacitación adecuada. Como resultado, se forman movimientos que luchan contra estos avances, no por oposición al progreso tecnológico en sí, sino como un mecanismo de defensa ante una amenaza laboral inminente. Esta resistencia, aunque comprensible desde la perspectiva de los trabajadores, termina por entorpecer el avance de la innovación, creando un ciclo vicioso donde el progreso tecnológico es visto no como una oportunidad, sino como un peligro.
La realidad es que la innovación tiene el potencial de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, pero cuando se gestiona bajo principios guiados únicamente por la maximización de ganancias, se transforma en una herramienta de desigualdad. En lugar de utilizar los avances tecnológicos para enriquecer a unos pocos, podríamos aspirar a un modelo donde la innovación contribuya a un bienestar más distribuido. Esto implicaría adoptar políticas que fomenten no solo la incorporación de nuevas tecnologías, sino también la reubicación y capacitación de los trabajadores afectados, garantizando que la transición hacia la automatización no signifique un abandono de la fuerza laboral sino una evolución hacia roles diferentes que complementen las nuevas tecnologías.
Esta visión alternativa requiere un cambio fundamental en la mentalidad empresarial y en las políticas públicas, priorizando el bienestar humano sobre la acumulación desmedida de riqueza. Solo entonces la innovación podrá ser vista no como una amenaza, sino como una promesa de un futuro mejor y más justo para todos.


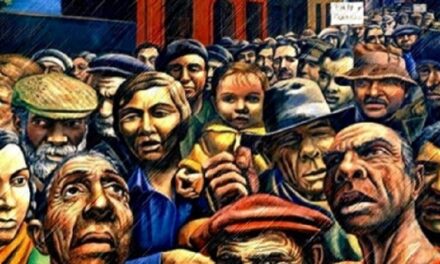


Es un punto válido. Muchas empresas, cuando alcanzan cierto nivel de éxito, dejan de innovar porque priorizan maximizar beneficios en lugar de asumir riesgos con nuevas ideas. Esto puede llevar a monopolios que solo buscan exprimir al consumidor sin mejorar realmente sus productos o servicios. Sin embargo, también hay empresas que logran equilibrar el crecimiento financiero con la innovación, como hemos visto en industrias tecnológicas y farmacéuticas. La clave está en encontrar incentivos adecuados para que la creatividad y la competencia sigan siendo viables en el mercado. ¿Crees que hay sectores más afectados que otros por esta falta de innovación?
Excelente comentario. Respeto mucho su punto de vista. Solo quisiera agregar que el factor capital humano no es contemplado en este artículo. A mí entender, el artículo parte del hecho que todos los seres humanos son ambiciosos y motivados. No todos los seres humanos son así, la mayoría solo busca realizar las acciones necesarias para mantener un modo de vida aceptable para ellos. Y entiendo que debe ser frustrante para las personas creativas encontrarse con una realidad limitante pensada para la mayoría de las personas.
Respecto al tema central del artículo, en mi opinión, se la avaricia el motor central de las innovaciones. Desde la segunda revolución industrial la calidad de vida del mayoría de los individuos ha aumentado exponencialmente, hoy el individuo promedio tiene acceso a más recursos, información,servicios,etc que el gobernante mas poderoso de cualquier país de hace 100 años. Considero que la competencia y los deseos de mayores margenes de ganancia han permitido costear las investigaciones de los entes privados. Aunque no se puede ocultar el hecho que grandes avances han sido el resultado de iniciativas públicas.
Por último, no considero que la automatización vaya a generar una influencia negativa en las condiciones de los empleos (desempleo). Si bien muchos de los empleos que existen hoy se van a dejar de ofrecer debido a que las tareas que se realizaban han Sido automatizadas, abrirá aún mayores empleos y puestos de trabajo cuya función aún no podemos ni imaginar. Sería extraño para alguien de hace vivió hace tan solo 40 años saber que hoy se puede llegar a un mercado de millones de personas a través de las redes sociales. Igual que para nosotros es desconocido si quiera imaginar las nuevas profesiones que existirán dentro de 10 o 20 años. No debemos olvidar que la decisión de trabajo es realizar una acción remunerada que sacie la necesidad del prójimo. Por lo tanto debemos enfocarnos en que podemos hacer por las otras personas y no enfocarnos tanto en lo que egoístamente queremos hacer.